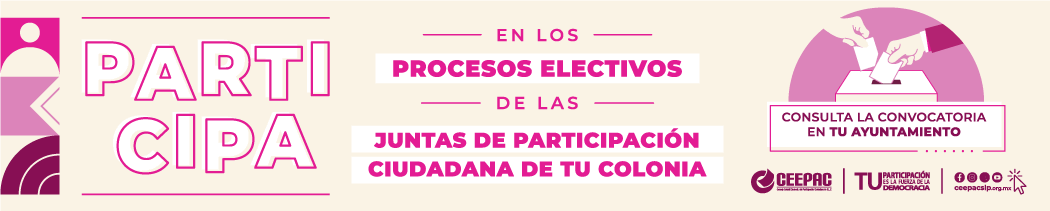1. Las autoridades de todos los niveles de gobierno, local, municipal, estatal o federal, en todas las áreas, tienen una responsabilidad irrenunciable, proteger a la sociedad. Sobre todo, proteger el goce de los derechos humanos como el derecho humano a la salud, el derecho humano a un ambiente limpio y desde ellos, al resto de los derechos. Si, así es, por supuesto, el hacer como que se hace y nada se logra, es criticable. Pero es la sociedad quien debe exigir, es la población quien debe visibilizar la no atención a los problemas sanitarios y/o ambientales. Las voces que callan solamente generan que las enfermedades se agraven.
2. Entonces surge una duda. La sociedad calla por desinterés, por tener prioridades distintas o lo que más preocupa, por falta de información que provoque las dos anteriores.
3. Para evitar la duda, urge que el elemento informativo esté asegurado, y no solamente esto, sino que la sociedad entienda dicha información a través de procesos de capacitación y de comunicación de riesgos. Logrado esto, la población debería hacer uso del derecho humano a la opinión y participar con propuestas. Para finalmente, llegar a la justicia ambiental aplicando leyes, derechos humanos y/o el principio precautorio. Curiosamente todo este proceso, está bien definido en el Acuerdo de Escazú, que es un Acuerdo internacional vinculante sobre el acceso de los pueblos a la justicia ambiental. México es un país que ha reconocido dicho acuerdo y por lo tanto, está obligado a cumplirlo.
4. Entonces, primero la información, y no solamente eso, traducción de la misma para el entender de la sociedad. Información que no se quede en publicaciones internacionales que nadie lee. ¿Quién generará la información? ¿Quién la hará accesible a las unas y a los otros? Simple, la Universidad (o el IPICYT, el Colegio de San Luis, etc.).
5. La Universidad, y se oye lógico, elegante, obvio. Si en la Universidad hay investigación, los académicos deben ser quienes generen información y la traduzcan a la población. Pero este proceso que parece lógico, obvio y hasta obligatorio, no siempre se da. Es entonces cuando surge un gran concepto, el de la Universidad Socialmente Responsable. Concepto alrededor del cual, hoy hay un gran debate para definirlo sin caer en ideologías o falsos caminos.
6. El concepto original de Universidad Socialmente Responsable (USR) surgió antes de un concepto similar, el de la Responsabilidad Social de las Empresas. Al principio, quedó claro que la USR no se trataba solamente de la vinculación de la Universidad con los problemas de la Sociedad. Sino que la USR, debería iniciar en la propia Institución (en su administración, planes de estudio, docencia, investigación) y desde ahí lanzar proyectos bien definidos para ser partícipes del progreso social. La USR nació en América del Sur y surgió desde la Universidad Pública. En Perú, hoy por ejemplo, es ley. Todas las Universidades deben ser Socialmente Responsables.
7. Pero llegó el concepto empresarial y el término USR se amplió, pero ahora desde Europa y ya con una visión un tanto distinta. Siempre desde la Universidad, pero ahora la parte de la transformación de la sociedad se matizó para llamarle innovación, tecnología, patentes. En fin, es el sí, pero para muchos es, no así.
8. Como estoy lejos de perder el tiempo en matices, de lo que es o no es la USR. Simple, empleo otro término que además me apasiona. En lugar de Responsabilidad (que es un término ligado a las obligaciones y consecuencias), yo prefiero Compromiso (que es un término ligado a la libertad de elección).
9. Hablaremos de los Compromisos Universitarios en Ambiente y Salud (COMUNAS) y de cómo desde la UASLP aplicamos Escazú.