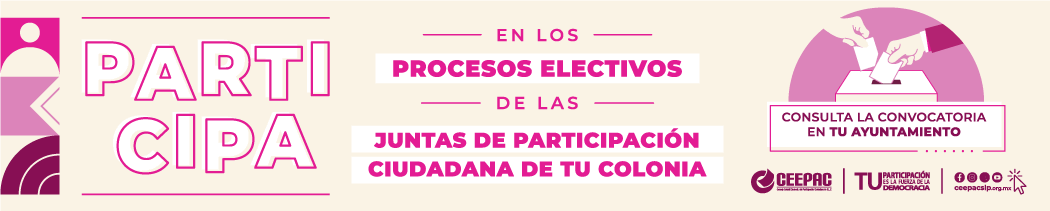Dos individuos que no se han visto nunca antes se cruzan. Alguien les presenta: “Fulanito, este es Menganito”. Automáticamente, ambos levantan el antebrazo derecho y se estrechan las manos.
Da igual donde ocurra la escena, en Nairobi, en Honolulú, en Moscú, en Dallas, en Berlín o en Cadaqués, el gesto es el mismo. Que la humanidad entera se salude así no es casual. Al alargar el brazo nos separamos del desconocido a una distancia mínima de dos antebrazos, una zona de prudencia y seguridad hasta que sepamos cuáles son sus intenciones.
Si es un enemigo o está enfermo, así estaremos más seguros que si intercambiamos un abrazo. El gesto permite mostrar nuestras manos vacías para dejar muy claro que vamos desarmados. De ahí que normalmente ofrezcamos la derecha, es decir, la que usan los diestros –que son mayoría entre la población– para blandir armas.
Pero incluso siendo tan precavidos y manteniendo las distancias, recibimos información clave sobre el otro. Concretamente información química. Neurobiólogos del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel demostraron hace poco que, después de un apretón de manos, solemos llevarnos la derecha a la nariz de forma inconsciente, al menos durante el doble de tiempo que en cualquier otra circunstancia. “Los seres humanos no nos exponemos pasivamente a las señales químicas sociales, sino que las buscamos de manera activa y las analizamos”, subrayan los autores. Como hacen los perros o los roedores, pero con más sutileza.
Para el encéfalo hay un antes y un después del saludo universal. Según un artículo del Journal of Cognitive Neuroscience, la amígdala, sede cerebral del miedo, se relaja cuando estrechamos las manos, a la vez que entran en ebullición las neuronas del núcleo accumbens, centro del placer y las recompensas. En suma, que si en lugar de saludarnos solo de manera verbal nos tendemos la mano, aumenta la predisposición mental a una interacción amigable y a evitar las impresiones negativas y los malentendidos.