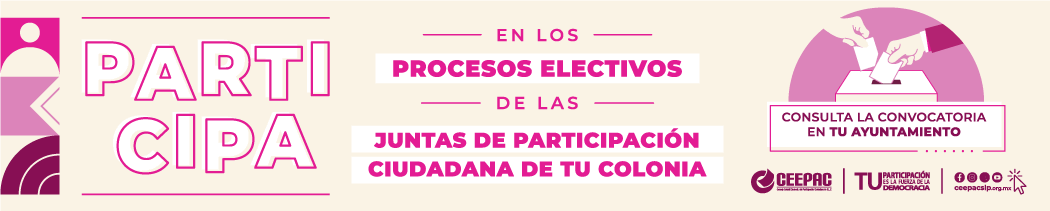Apretujados entre ellos, algunos con la mirada clavada en el celular, otros en los hijos, en sus mochilas o hasta en sus cubetas, unos más en el vacío perpendicular a la corriente de concreto; vestidos con uniformes azules o blancos, blusas cortas, cachuchas, muchas cachuchas, o prendas ejecutivas o deportivas de marca; mucha gente se remueve de inmediato, amodorrados, vigilantes, entre susurros y música secreta de audífonos inalámbricos, cuando llega a la estación Ponciano Arriaga, norte de la ciudad, una trashumante unidad del sistema MetroRed.
Cuando suben treinta, bajan otros diez, apresurados, empujándose veloces, antes del sonido de la alarma que invoca el súbito cierre de ambas puertas: ascenso y descenso; y vuelve a todos inmóviles, como figuras de estanquillo.
Arriba, la marcha del móvil BTR se aligera con un concierto confuso de sonidos: los de la conversación cotidiana, los de la señora con su hijo que hace una oración matinal, los metálicos del cierre de bolsas y mochilas, y la música emanada de ocultas bocinas. Suena Con la Ilusión de JNS, El Pez Tiburón de Maná, y también Fuentes de Ortiz de La Maquinaria Norteña.
Afuera es ver una película, en un raro slow motion de 45 kilómetros por hora, con gigantescas bodegas comerciales, las de cervecerías, los yonkes color naranja y gris, los caseríos blancos amarillentos que remata en la azotea un punto negro abombado, y que se extienden en filas verticales, como diminutos huevecillos.
Es una movie urbana de contrastes, porque un par de kilómetros adelante, la imagen de los huevecillos es muy diferente: a la gigantesca sábana cuadriculada, más prístina, colocada por el urbanismo encima de los cerros del poniente de la ciudad.
Aunque viajan inmóviles, inmersos en sus mundos personales que dan vuelta en el circuito, en el día, también hay momentos de movimiento, acompasados al reloj que no paran de ver. Unos ajustan el cuello de la playera o acechan las cachuchas; otras empiezan un ritual dedicado, en el que le quitan la oscuridad a las ojeras, limpian el sudor de las ahora mañanas de calor, o le dan esa magia sensual con una fina línea negra bajo los ojos, o un rojo sutil a los labios, frente a un celular que usan como espejo.
Horizontes y Villamagna, aún inmersos en su controversial caso por el agua, son residenciales favoritos y amplios en el poniente. Varias, decenas, bajan en esa estación, alisándose la ropa mientras caminan entre vereditas escuetas que suben a esas grandes avenidas que le han dado un color gris a esa zona, que aún huele a humo por los matorrales quemados a inicios de semana.
Atrás, muy atrás también, quedaron las camionetas que transportan mercancías, chatarra, maíces, paquetes de botellas de plástico aplastadas, latas, vacas y caballos. Rebasan con más frecuencia los automotores que, veloces, portan orgullosos en el capó un círculo bicolor, letras plateadas de molde, una Y invertida u otra firma automotriz de alta gama.
Muchos otros más gesticulan el tiempo de los relojes, bajan por la puerta central de dos hojas que piden no bloquear, ni en los momentos de más tripulación en la unidad. Caminan rápido hacia clubes, hoteles, distribuidoras automotrices y a las plazas comerciales. Si el traslado fue agobiante, los minutos previos a la cercanía son más desesperantes.
La franja sureña de la ciudad tiene un remanso de tranquilidades. En un vehículo que nunca se vacía, viaja más repleto, no discrimina, y ha democratizado para todos el derecho sublime a la movilidad: desde un punto al otro, al trabajo, al parque, a las escuelas en el trayecto o a los centros de salud.
Dos jóvenes parejas con bebés que atesoran entre los brazos; tres mamás solas que miran a los ojos a sus hijos; una más que, con dos menores a la cintura, sujeta una bolsa de mandado; un grupito de adolescentes, en shorts y tachones, pelotean un balón. Suben unos tras de otros, en fila, mientras la vista hacia la izquierda es la de la envolvente ciudad, centrifugada, colapsada un día sí y otro también por la marea de vehículos, los más subutilizados, con un solo pasajero.
Entre estación Prolongación Juárez y avenida de las Torres es el traslado más corto: menos de tres minutos de distancia. Es también el principio del San Luis Industrial, donde la vista afuera, con solo verla, es más ruidosa que la música interior, que ha cambiado a la estación de radio de canciones regional mexicano.
Personas esperan el BTR con un cigarrillo entre los dedos, armados con herramientas, con cubetas de plástico y esponjas, franelas, con refrescos de dos litros, con paquetes de bolsas plásticas, y también bocinas portátiles que hacen sonar con sus propias canciones.
Las bardas de la zona se convierten en un collage de pintas: la amalgama entre ofertas de trabajo, las promesas de las clínicas contra las adicciones, el graffiti multicolor, las funciones de lucha libre y los conciertos de Gloria Trevi, Los Alacranes, Cristian Nodal y Caifanes también.
La estampa industrial es más horizontal. La BTR baja con más rapidez a una zona convertida en una isla de calor; la temperatura sube tres o cuatro grados, comparado con la más amigable —soportable— de la franja surponiente que refresca la invadida Sierra de San Miguelito y sus servicios ambientales.
El calor malhumorea. Las cachuchas, antes outfit en quienes las usan, se vuelven abanico, aun con el aire acondicionado que permanece funcional en todo el circuito.
Los vehículos en la carpeta del Circuito Vial Potosí mutan, repentinos: otra vez se vuelven monstruos de metal gigantescos, con tripas de acero y venas por las que corre diésel, con cargas voluminosas, pesadas, inmensas, que viajan desplazándose hacia las intersecciones con la carretera San Luis - Querétaro, kilómetros adelante, a la San Luis - Matehuala (y al norte del país), y en el bulevar Valle de los Fantasmas.
Ahí, la motorización de las calles, el sinnúmero de vehículos que circulan por miles todos los días, han extinguido a los perros. Cuidadosos, ninguno asoma sus naricitas brillantes.
La BTR es un caparazón. Fuera, entre vehículos pesados, compactos y motos, hay valientes que torean los embates, los rechiflan y acometen con maldiciones, con albures. Responden a las mentadas de cláxones y resoplidos de freno; pero también, dignos, limpian el polvo que flota en la atmósfera. Orientan, a cambio de algunas o muchas monedas.
El trayecto circular, parsimonioso, toma una faceta histórica: los espacios se vuelven símbolos, y lo mismo ocurrirá con una ruta u otra, o las subsecuentes en otras latitudes municipales. Entre los pasajeros, viajantes eternos en la modernidad de los traslados obligados, despierta curiosidad el letrero: Cerro de San Pedro.
Los que iban allá, ahora van para acá. El trayecto vertical se hace una circunvalación, una navegación en el mar urbano; la BTR se convierte en una tortuga navegante.
Las casitas de cuatro metros de frente, que antes iban acompañando a borde del circuito, que después desaparecieron por los campos de alfalfa, maizales y forrajeras; después de los campos industriales ocres, los baldíos de matorrales invadidos de cascajo; los modernos centros comerciales y departamentales, ahora le ceden la estampa a una enorme recta final.
La populosa zona del extremo norte de la ciudad, la de San Juanico, Los Magueyes y Peñasco, donde en la cúspide de un puente por el que sube el trashumante, contrastan otra vez los contrastes: la alta sierra sureña y las vías horizontales hacia más allá.
Mientras tanto, los usuarios, los que sean, como sean, no han dejado de subir y bajar. Pueden moverse y seguir dándole vueltas: circunvalaciones, circunnavegaciones perfectas. Es un poema de Octavio Paz, sin dejar su propio mundo.